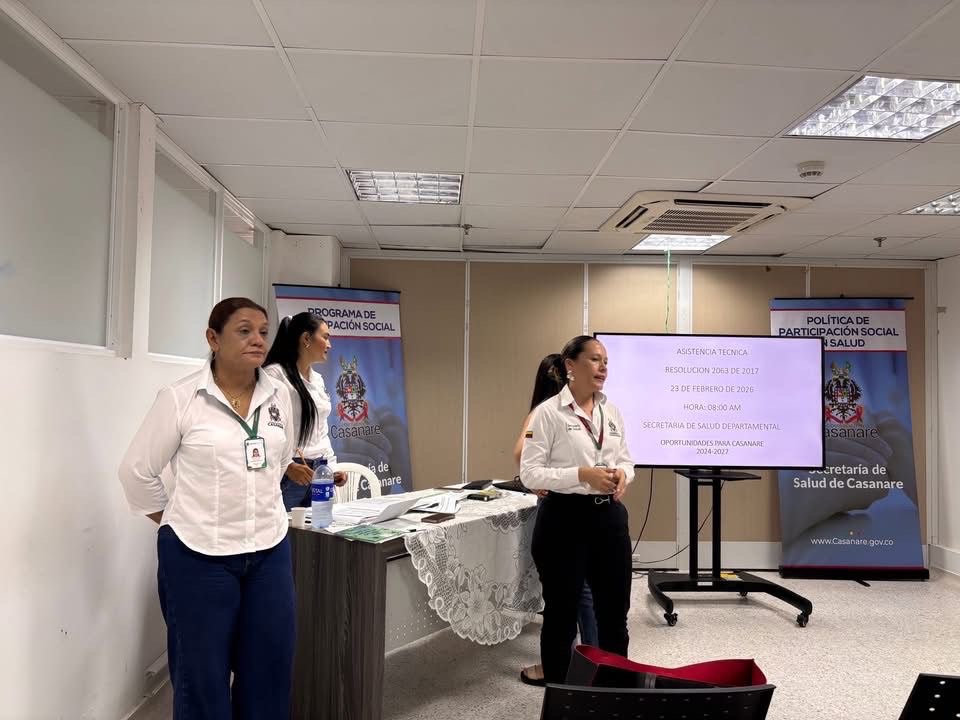Colombia es el país de América Latina más vulnerable. Desde la semana pasada, la multimillonaria ayuda que recibe el país de la agencia de cooperación estadounidense Usaid, más que cualquier otro de la región, entró en el congelador mientras el nuevo gobierno Trump evalúa su “alineación” con los intereses de la nueva administración.
La decisión aterriza en Colombia en un momento crítico para la sociedad civil y el gobierno, y tendrá repercusiones políticas significativas si no se reactiva al final de los tres meses de evaluación. Esta revisión ocurre ahora a la luz de la crisis diplomática entre el gobierno Petro y el de Trump, y de los ataques que sigue lanzando el presidente colombiano a su par de Estados Unidos.
La chequera social de los gringos
Usaid tiene presencia en Colombia desde hace décadas, y con el tiempo se ha convertido en un aliado fundamental del desarrollo social. Aunque en términos proporcionales, por cada 100 pesos que invierte el gobierno, Usaid invierte solo tres, la cooperación gringa es de alto impacto. A diferencia de la inversión estatal, suele estar mejor focalizada, le llega directamente a las organizaciones sin pasar por el “peaje” de políticos y contratistas, e impulsa proyectos en la periferia del país y zonas altamente vulnerables a la violencia.
Solo durante el gobierno de Gustavo Petro, Usaid ha transferido a Colombia 1.727 millones de dólares, que equivale al 8,5% del presupuesto de inversión de 2023. Es raro encontrar un sector social del país al que Usaid no le ponga plata: desde la implementación del Acuerdo de Paz hasta proyectos productivos de pequeños agricultores de cacao y café. Organizaciones sociales tan diversas como Enseña por Colombia, la Fundación Ideas para la Paz, Pastoral Social, el Parque Explora de Medellín o La Silla Vacía reciben fondos de cooperación gringa.
El listado es largo. Usaid es, de lejos, el principal financiador del sector de desarrollo social en Colombia después del gobierno. Por eso, el sector está en ascuas desde que la semana pasada Trump ordenó detener en seco la cooperación internacional en el mundo entero (salvo Israel y Egipto) mientras el Departamento de Estado evalúa si el dinero de los estadounidenses tiene un retorno claro para sus contribuyentes. El filtro es si cada peso invertido hace a Estados Unidos “más seguro, más fuerte, o más próspero”.
Si un proyecto no pasa estos filtros o si está orientado con un enfoque DEI (que le apuesta a facilitar el acceso a oportunidades o espacios de poder a comunidades tradicionalmente excluidas como los afros e indígenas, los lgbti+ y las mujeres), el proyecto se cancelará.
“Es un golpe muy duro. Es dinero de los contribuyentes norteamericanos y el gobierno tiene todo el derecho a decidir a dónde se van los recursos. Pero la manera como se acabó de un día para otro le quita a las organizaciones la capacidad para hacer las adecuaciones mínimas para que no sufran”, dijo a La Silla una de las personas que maneja proyectos en territorios en conflicto con financiación de Usaid. Él, como los otros tres operadores y cinco beneficiarios con las que habló La Silla, pidió el anonimato porque la orden de Usaid es no pronunciarse en la prensa mientras se resuelve quién sigue con el apoyo y quién no.
Todos enfrentan el dilema de qué hacer con los empleados a cargo de los proyectos congelados, que Usaid exigía que fueran por contrato laboral: si los despiden ya, les toca indemnizarlos sin saber si en un mes o tres el proyecto sigue y los necesitan de nuevo. Pero si los mantienen, sería para tenerlos de brazos cruzados porque la orden es no hacer nada mientras la evaluación.
A un nivel más micro, el daño es mayor. Varias organizaciones se endeudaron para comprar equipos y si les paran los desembolsos tendrán que vender sus activos para pagar. En otras zonas, la plata de Usaid era un dinamizador local.
“No es solo las personas que se emplean, es también el señor del restaurante que nos hace los almuerzos, el que nos vende las bolsas para las plantas, el señor que nos vende las semillas. Si paran esos recursos, me parece gravísimo porque uno la verdad trabaja con las uñas si no tiene un empuje mas grande”, dice Harold Moriano, director de la reserva Asociación los Gualpantes, en el municipio Pdet de Ricaurte, Nariño, donde viven unas 18 mil personas. Él y su comunidad han restaurado 10 hectáreas de tierra, un oasis en una zona cocalera. “Usaid es una ayuda esencial para todos estos procesos. Usaid es una potencia para este municipio, ojalá vuelvan”.
Moriano conserva su fe intacta en que la ayuda se mantendrá. ¿Y si no? El impacto político se sentirá a varios niveles.
“Cuando logras que en el territorio la gente tenga confianza, la gente se involucra”, dice Marcela Restrepo, de Foro Nacional por Colombia, una ong que promueve procesos de participación ciudadana. “Suspender eso de tajo hace que todo el esfuerzo para que la gente confíe se va para el piso. Por otro lado, hay gente que queda totalmente desprotegida. Esto en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado y fracaso de la paz total es muy duro”.
Los ocho líderes de proyectos con los que habló La Silla coinciden en que un primer efecto —quizás el más grave— si se acaba la cooperación será una mayor vulnerabilidad de las comunidades en las zonas de conflicto.
Usaid trabaja concertadamente con el gobierno de turno tratando de potenciar las prioridades de cada país y como la violencia ha sido una constante en Colombia, mucha cooperación se ha ido a crear alternativas a la coca y a los grupos armados en zonas de conflicto.
Por eso, que esta revaluación de la cooperación gringa coincida con el fracaso de la paz total y el recrudecimiento de la violencia que se anticipa como resultado es muy desafortunado. Para las organizaciones en territorios Pdet, la sombrilla de Usaid y su red de aliados significa una protección vital. Y por fuera del sector social, su aporte en seguridad y cooperación militar ya se siente sobre las capacidades de la fuerza pública, justo cuando el gobierno gira hacia la retoma del control territorial cedido al ELN y las disidencias en Catatumbo, Arauca, y Cauca.
Muchos de los sectores hacen parte de la base social de la izquierda. A las comunidades afro las ha empoderado. En octubre de 2022, la vicepresidenta, Francia Márquez, se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, y logró que el gobierno de Biden se comprometiera a ser el primer acompañante del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
Desde entonces, Usaid concentró una cantidad significativa de recursos en reparaciones a las víctimas afro e indígenas -que han sufrido desproporcionadamente el impacto de la guerra-, acceso a tierras, a la justicia y al fortalecimiento de mecanismos propios de protección, entre otros objetivos. Que esos recursos eventualmente desaparezcan sería un gran golpe a estas comunidades y a Francia.
“La decisión repentina del gobierno de los Estados Unidos de detener su apoyo al Acuerdo de Paz y al Capítulo Étnico ha generado desconcierto y frenado procesos que se habían construido por años, pero la respetamos”, dice la respuesta por escrito del despacho de la Vicepresidenta a las preguntas de La Silla. “Los impactos de las decisiones de Usaid deben ser valorados por ellos mismos”.
Entre otros proyectos del capítulo étnico, Usaid financia la Juntanza Étnica, que agrupa a las principales organizaciones afro e indígenas del país, que son a la vez uno de los grupos más cercanos al proyecto de Gustavo Petro.
Quitarle el apoyo directo a sus bases políticas y a proyectos clave del gobierno, como la lucha contra la deforestación o la reforma agraria, justo cuando atraviesa una crisis fiscal y se ve obligado a recortar la inversión le abre al gobierno gringo otra puerta para “alinear” al presidente con objetivos de la administración Trump en Colombia ya conocidos y que desafiarán líneas rojas del gobierno Petro. Por ejemplo, la fumigación con drones o frenar la migración por la vía del Darién.
“En todo esto hay una dimensión política clara y nos van a sacar todas las cuentas de cobro desde la geopolítica”, dice Restrepo. “En la sociedad civil nos va a tocar saber a qué estamos dispuestos y a qué no”.
Durante años, en la izquierda hubo mucha resistencia a recibir ayuda de Usaid porque estaba ligada al Plan Colombia, que aunque tenía un componente social su objetivo era militar: recuperar el país de las garras de las Farc. Pero con la firma del Acuerdo de Paz, las organizaciones sociales abrazaron la asistencia gringa sin reparos.
Llegó, además, en un momento de crisis en sistema de financiación de las ONG por varias razones: los diezmos de las iglesias europeas que financian a muchas de ellas bajaron por la estampida de fieles por la pederastia; muchos recursos se fueron a la protección de víctimas de las guerras en Ucrania y Gaza; y los gobiernos presionaron para que la cooperación fuera más gobierno-gobierno que a través de la sociedad civil. La decisión del Congreso gringo de reducir la ayuda a Colombia a la mitad por la falta de cooperación del gobierno en la ayuda antinarcóticos también significó un recorte en la ayuda.
Si ahora también se esfuma la de Usaid, el espacio de la sociedad civil que delibera, critica y propone se estrechará.
Varios de los entrevistados creen que quizás cambiando la narrativa de lo que hacen lograrán pasar el filtro de Marco Rubio. No decir que el proyecto ayuda a la paz sino a la seguridad; que no contribuye a mitigar la crisis climática sino a proteger la biodiversidad y todos sus potenciales usos económicos; que no es ayuda humanitaria a los migrantes sino la forma de evitar que migren hacia Estados Unidos. Sin embargo, ya varios comienzan a mirar cómo reemplazar esos ingresos. “De pronto los chinos se involucran más ahora”, dice uno de ellos.
*Nota del editor: Actualmente, La Silla Vacía tiene alianzas con Usaid para la producción de ciertos contenidos periodísticos.

Soy la directora, fundadora y dueña mayoritaria de La Silla Vacía.